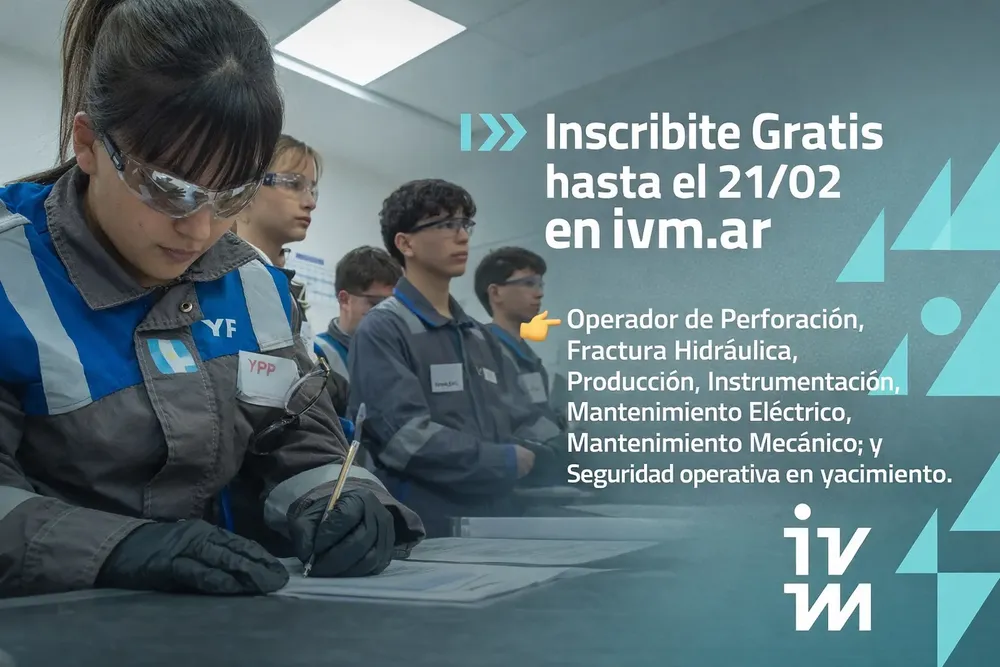Hoy, 14 de febrero, el mundo celebra el amor mientras practica —cada vez con menos pudor— la cultura del desprecio. Esta contradicción no es solo moral o política: ha sido estudiada, descrita y advertida por sociólogos, psicólogos y filósofos durante décadas. No estamos ante una percepción subjetiva, sino ante un fenómeno social documentado.